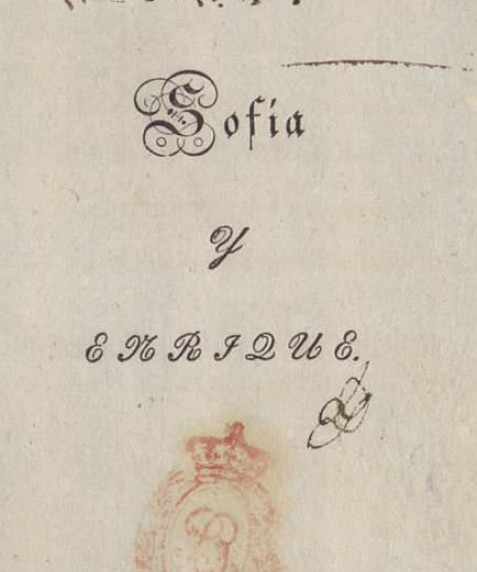Componía poesías a los nueve años, mas, como afirmó Adolfo de Castro en El mundo pintoresco, sus padres “tenían por ridículo que una mujer [sic.] escribiese versos, como si el talento y la imaginación debiesen perecer sin cultivo […]. A escondidas de sus padres proseguía en escribir versos, siendo desobediencia lo que debiera ser merecimiento”. Así entró en contacto con la Academia de las Letras sevillana, especialmente con Félix José Reinoso, figura clave en su formación literaria.
Fallecido su padre en 1909, ella y su madre, Manuela Vázquez, marcharon a Lisboa. Esta última murió en 1810 dejándola al cuidado de su tía. A finales de 1811, regresó a Madrid para reclamar su pensión vitalicia como huérfana de guerra. Entre 1814 y 1819, publicó sonetos y letrillas para el Diario Mercantil de Cádiz bajo el seudónimo de Celmira. Con veintitrés años, fue nombrada camarista, primero de Isabel Luisa de Braganza y Borbón, y después de María Josefa Amalia de Sajonia. Coincidía con esta en el gusto por la literatura y se extendió el rumor de que, bien las poesías atribuidas a la reina pertenecían a la camarista, bien las suyas eran de mano de la reina, y ella era plagiaria de sus versos.
A fin de disipar las habladurías, ya fuera de palacio y casada desde 1820 con el coronel y oficial de la Secretaría de Guerra Joaquín García Gutiérrez, publicó sus poemas en Ensayos poéticos (1828), a los que el Correo Literario y Mercantil alababa así: “hay anacreónticas muy graciosas, romances bien escritos, y otras producciones que prueban el mérito de la compositora”. Pocos años antes, en 1825, había visto la luz de forma anónima su primera novela Teodoro o el Huérfano Agradecido y en 1829, su segunda, Sofía y Enrique.
Al unirse su marido y su hijo a las tropas carlistas, la escritora se exilió en Francia junto a su hija. Allí marcharon así mismo ellos ante su disconformidad con el Convenio de Vergara. La literata pudo regresar en 1836 y se afincó en Berastegui. Allí concluyó uno de los primeros poemas en prosa publicados en España, Himno a la luna, que comenzó en 1830 inspirada en Himno al Sol del Abate de Reyrac. A propósito de él afirmó Pío Baroja irónicamente “no saber si el Gobierno carlista lo prohibió por resentimiento hacia doña Vicenta o hacia la Luna”. Sabemos por su prólogo que durante estos años trabajó como secretaria de la Junta de Señoras encargadas del Hospital de pobres impedidas e incurables de Madrid. Poco conocida también es su labor como traductora, aunque El Constitucional respondiera a su traducción de Ida y Natalida del Vizconde de Arlicourt “felicitándola por lo bien que ha sabido comprenderle”. Fallecido su marido en 1838 en Perigueux, lugar de exilio de muchos carlistas, regresó a Francia y vivió allí hasta 1847, cuando se trasladó a Alcalá de Henares.
La falta de una educación reglada y el consecuente desconocimiento de los clásicos, si fue agravio para algunos, fue para otros razón de la originalidad y espontaneidad de su poesía. Quizá por estar acostumbrada a las críticas, aún en el prólogo de su última recopilación de Poesías publicada en 1859, año de su muerte, se presentaba de esta manera a sí misma: “si se tiene en cuenta que nací en los últimos años del siglo pasado, que ninguna educación se daba en España a las mujeres, […] que las vicisitudes de una vida agitada y sembrada de amarguras me han impedido cultivar la literatura y relacionarme con amigos cuyos consejos y sana crítica me dirijiesen [sic.], y por último, que no abrigo pretensiones de ningún género; estas consideraciones creo desarmen contra mí la crítica, y hagan se mire mi libro con indulgencia”.
(Servicio de Información Bibliográfica)