Historia del depósito legal (I): el depósito precioso
Page content
Introducción
El Depósito Legal es el sistema por el que se aspira a reunir todo lo que se publique en cada país. Por esta vía ingresan anualmente 400 mil documentos en la Biblioteca Nacional de España.
En 1962, Guillermo Guastavino Gallent denunciaba la ausencia de una historia del depósito legal en España (1962, p. 39). Este vacío se perpetúa hasta el día de hoy y desconocemos el momento exacto en que comenzó a exigirse a los impresores o autores el entregar ejemplares de sus publicaciones a un organismo o autoridad.
Durante siglos este sistema ni siquiera tuvo un nombre formal. La primera referencia conocida a un “depósito legal” es de abril de 1938, en los tiempos de la Guerra Civil.
Durante siglos también, este sistema fue un fracaso en su ambición de recoger la producción bibliográfica española. No existía el actual sistema de números de DL, ni un Servicio, ni una red de 56 oficinas. Sí se fue conformando la idea de poner este “depósito precioso” al servicio de la instrucción pública. Exponer el cómo se fue desarrollando este depósito sin nombre es el objeto del presente artículo.
Antecedentes en España: los orígenes oscuros
El propio Gallent sospechaba que el comienzo de esta historia podría remontarse a algún momento del siglo XVI. Posiblemente el Consejo de Castilla fue el primer organismo en reclamar un ejemplar de lo publicado a los impresores, pero no fue la única institución en buscar reunir cuanto saliese de las imprentas del reino; para 1716 los impresores españoles estaban legalmente obligados a entregar hasta 48 ejemplares de cada título a diferentes destinatarios (ibídem, pp. 39-41; 44).
Curiosamente, el primer antecedente conocido ni siquiera se aplicaba dentro de las actuales fronteras españolas. En 1559, Felipe II ordenó que se entregara un ejemplar de todo lo impreso en Flandes para su Biblioteca Real de Bruselas (Oliván Plazaola, 2009: 142).
Con todo, suele ser habitual el indicar los orígenes del depósito legal en nuestro país en el 2 de mayo de 1616. En esa fecha, Felipe III dispuso a instancias de su bibliotecario Fr. Antonio Mauricio que un ejemplar de todo lo publicado en la Corona de Aragón se destinase a la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El 12 de enero de 1619 esta disposición se extendió a lo publicado en la Corona de Castilla.
Así las cosas, en el siglo XVII los reyes tenían como privilegio el recibir un ejemplar de cada impreso. Este privilegio compartía con el actual sistema de depósito legal la aspiración de reunir todo lo publicado, pero estas obras no eran accesibles al público. Respondía a un afán de conservación, pero también de control de la circulación de las ideas. La Ilustración daría una nueva finalidad al depósito.
El depósito en la Real Librería Pública de Felipe V
Por el Real Decreto de 26 de julio de 1716, se disponía que los impresores debían hacer entrega de un ejemplar encuadernado de sus publicaciones para la Real Librería Pública fundada por Felipe V a finales de 1711 y conocida hoy como Biblioteca Nacional de España.
Es Felipe V quien en verdad empieza a plantear un depósito legal moderno, pues reclamaba las obras para la biblioteca que había decidido establecer en su palacio en el Pasadizo de la Encarnación. Esta biblioteca ponía su fondo a disposición de la consulta de profesores e investigadores.
Otra disposición de Felipe V al respecto llegó en 1717, cuando decidió aligerar el número de ejemplares que se exigía por entonces a los impresores, que se elevaba a las 48 copias. El rey limitó la entrega a tres ejemplares: uno para la Real Librería, otro para El Escorial y un último para el Gobernador del Consejo de Castilla (Guastavino Gallent, 1962: 43-44).
A lo largo del siglo XVIII, el sistema siguió desarrollándose. Así, con la Real Orden del 11 de diciembre de 1761 y la Real Orden del 19 de diciembre del mismo año, Carlos III designaba subdelegados en las provincias para la recogida de las obras.
El depósito en la Biblioteca Nacional de las Cortes Españolas
Madrid estuvo ocupado por las fuerzas francesas durante gran parte de la Guerra de la Independencia (1808-1814). La conocida entonces como Real Biblioteca quedaba bajo el control de José I Bonaparte, quien decidió trasladarla desde el Pasadizo de la Encarnación al Convento de la Trinidad en la Calle de Atocha.
Pero no fue sólo una época de guerra, también lo fue de revolución. En Cádiz se reunieron las célebres Cortes, que se declararon representantes de la soberanía nacional y proclamarían en 1812 la Constitución.
Estas Cortes dispusieron de su propia biblioteca bajo la gestión del extremeño D. Bartolomé José Gallardo. En los años siguientes —y siguiendo con las ideas de ilustración y progreso que propugnaba el liberalismo gaditano —, estableció teniendo a dicha biblioteca como eje las líneas maestras de un nuevo depósito. Así, se acordó “que debían enviarse dos ejemplares al Congreso de todos los libros y papeles que se imprimiesen” (Archivo del Congreso de los Diputados [en adelante ACD], Diario de Sesiones, 10 de marzo de 1811). Esta disposición tomaría forma legal definitiva por decreto de 23 de abril de 1813.
El objetivo de la biblioteca —que debía estar “abierta para el público” era “reunir en un mismo recinto todas aquellas obras que de cualquier modo pueden servir a la instrucción pública, y señaladamente para el uso del augusto Congreso nacional en el ejercicio de sus funciones” (ACD, Diario de Sesiones, 5 de marzo de 1812).
Es decir, Bartolomé José Gallardo impulsó una biblioteca que debía cubrir las necesidades informativas tanto del gobierno de la nación, como del propio pueblo. Y a disposición de ambos puso lo reunido por el sistema de depósito. Ya no se recogía para una biblioteca real, sino para una biblioteca de la nación, la que se conoció como Biblioteca Nacional de las Cortes Españolas.
A pesar de la guerra y de que hubo una reiterada conciencia de fracaso, el depósito demostró cierta eficacia y hay constancia de que se remitieron escritos desde Sevilla, Valencia, Guadalajara, Murcia y Galicia. Incluso desde México el virrey Francisco Javier Venegas envió publicaciones en 1811, 1812 y 1813 (ACD, Legajo 16, nº6).
Se establecía una coordinación entre las Cortes y distintas autoridades del territorio (regentes, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores). Estas autoridades se responsabilizaban de preparar listados con las impresiones publicadas en sus respectivos territorios y los remitían trimestralmente a las Cortes.
En las Cortes el diputado Francisco Javier Borrull llegó incluso a plantear la posibilidad de que “se entregue un ejemplar para la Biblioteca de las Cortes, y otro para la pública que hubiese en las provincias”. El proyecto se desestimó en ese momento por la falta de bibliotecas provinciales, pero los diputados de Cádiz soñaron ya con un sistema de depósito legal que nutriese los fondos de toda una red de bibliotecas públicas (ACD, Diario de Sesiones, 21 de abril de 1813).
En las Cortes de Cádiz quedó definido el espíritu del depósito legal de hoy: que toda la producción bibliográfica nacional esté a disposición de la ciudadanía.
El depósito en la Biblioteca Nacional en el siglo XIX
La ocupación de Madrid por los franceses supuso que durante los años de la guerra convivieran dos sistemas de depósito distintos con dos bibliotecas principales.
La Biblioteca de Cortes con su sistema de depósito paralelo fue desarticulada y reestablecida de forma intermitente con el propio liberalismo en España hasta el año 1837. Sin embargo, dicha biblioteca se disolvió definitivamente en 1838 (La España, 12 de julio de 1838). Desde entonces fue la Biblioteca Nacional —así llamada desde 1836— la que se consagraba como biblioteca conservadora de la producción bibliográfica española.
A lo largo del siglo XIX, la legislación para consolidar un depósito fue constante, pero ineficaz. En junio de 1841, el director Martín de los Heros denunciaba al Ministerio de la Gobernación el fracaso en este “derecho que tiene la Biblioteca y las ventajas que de él se siguen al buen nombre de la nación y a la instrucción del público” (Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1841, p. 1).
Desde la Biblioteca se siguió denunciando este fracaso en los años siguientes, y el bibliotecario mayor Eugenio de Tapia García consiguió que el gobierno decretase la Real Orden de 30 de septiembre de 1843, que parecía una respuesta contundente, aunque no dio buenos resultados.
Así, al bibliotecario mayor se le permitía disponer a lo largo del territorio español de una red de oficiales y comisionados elegidos por él que debían llevar registro de las publicaciones en sus provincias y hacer recogida cada quince días.
No hubo éxito, quizá en gran parte por la ambigüedad sobre quién era el sujeto obligado a cumplir con el depósito, pues se responsabilizaba a partes iguales a autores y libreros y se ignoraba a los impresores.
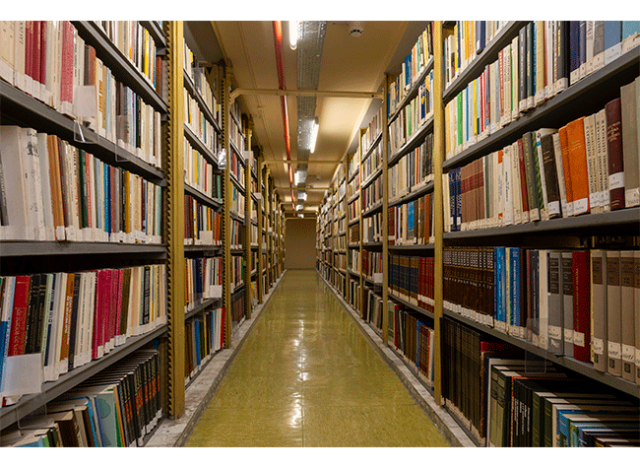
Quizá el esfuerzo más audaz en los años siguientes —aunque siguiese sin dar buenos resultados— fue el Real Decreto ordenando la ley sobre propiedad literaria de 10 de junio de 1847. El decreto establecía que el Estado no velaría por los nuevos derechos de propiedad intelectual de ningún autor que “no probase haber depositado un ejemplar de la obra que publique en la Biblioteca Nacional y otro en el Ministerio de Instrucción pública antes de anunciarse su venta”.
Se mantenía, por tanto, la ambigüedad sobre quién debía hacer el depósito —los autores o los editores— y se complicaba el proceso para los residentes en la capital, quienes debían hacerlo dos veces y tenían que personarse con sus obras tanto en la biblioteca —situada en la Casa del Marqués de Alcañices— como en el ministerio. Esto se mantuvo con la Real Orden de 1 de julio de 1847, aclaratoria del art. 13 de la ley de Propiedad Intelectual.
La Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 continuaba la dinámica de ligar por completo la defensa jurídica de la propiedad intelectual al cumplimiento del depósito (artículos 38, 39 y 41). Esta ley supuso también un mayor desarrollo metodológico, estableciendo registros en las bibliotecas provinciales y —en su ausencia— en los institutos de segunda enseñanza (art. 33). Además, ampliaba el marco del depósito a los grabados, las litografías, los planos de arquitectura, las cartas geográficas o geológicas, y en general cualquier diseño de índole artística o científica.
La ley elevaba el número de ejemplares a tres, pues se consagraban como centros conservadores la Biblioteca Nacional, la del Ministerio de Fomento y las provinciales.
Hay que indicar que la legislación de propiedad intelectual de 1847 y 1879 no establecía un sistema de multas al incumplimiento del depósito y ni siquiera hacía de éste un trámite abiertamente obligatorio, al contrario de los decretos y leyes previos.
Seguramente, la primera ley moderna para un depósito legal español sea la Real Orden de 4 de diciembre de 1896, pues se dedica en exclusiva y con amplitud al mismo. Se abre con un largo preámbulo en que se recapitula gran parte de la legislación histórica del depósito. También expresaba de nuevo que éstas no se habían cumplido, “con perjuicio gran de la primera Biblioteca de la Nación”.
La Real Orden de 1896 supuso un avance claro. Seguía ampliando el marco de tipologías —y en esto era una de las más completas de su época—, incluyendo a los carteles y los fotograbados. Además, suplía muchas de las ausencias y ambigüedades de la legislación previa: exigía sólo un ejemplar de cada título, reducía los trámites y responsabilizaba de forma clara a los impresores como sujetos obligados. Restablecía también el sistema de multas, las cuales se podían aplicar a los propios bibliotecarios si hacían dejación de funciones en la recogida de ejemplares (art. 2).
Epílogo
Esta ha sido la historia del depósito legal en España antes de que se conociera oficialmente con ese nombre. En la próxima entrada abordaremos la historia del depósito legal propiamente dicho, que mostrará, finalmente, el éxito del objetivo de recoger casi toda la producción bibliográfica española y ponerla a disposición del público para su libre consulta.
- García Muñoz, Montserrat: “Educación y bibliotecas en el primer liberalismo español: el Reglamento de bibliotecas provinciales y la Biblioteca Nacional de Cortes (1811-1838), en Revista de las Cortes Generales, 2013, pp. 233-297
- Guastavino Gallent, Guillermo: El depósito legal de obras impresas en España: su historia, su reorganización y resultados, 1958-1961, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1962
- Oliván Plazaola, Montserrat: Situación del depósito legal en España, [Bruxelles] : Archives et bibliothèques de Belgique, 2009
Multimedia

¡Qué gran resumen! Ha sido como volver a repasar todo lo aprendido :)