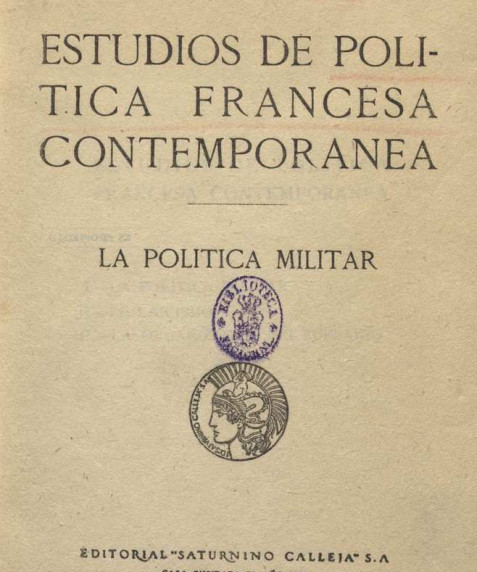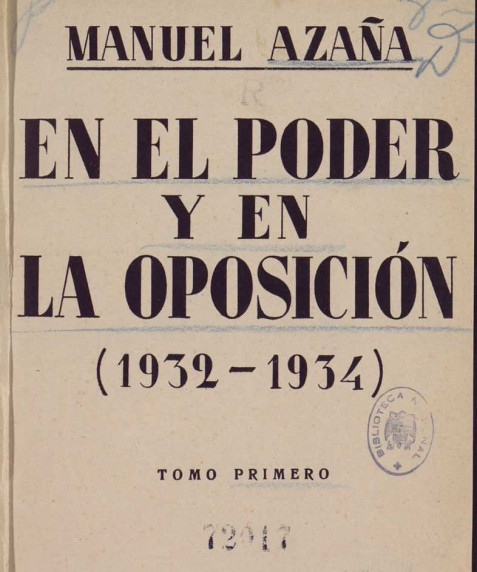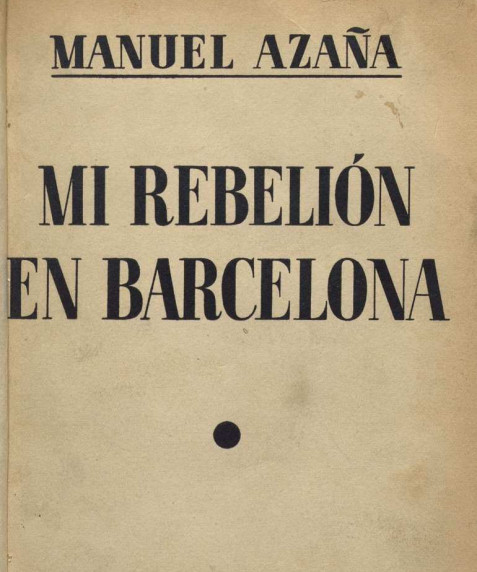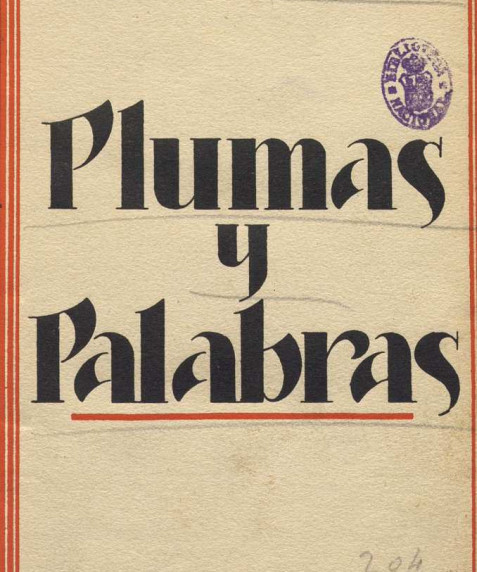Tras haber perdido gran parte de su patrimonio “por bobería y sin malicia”, a sus 30 años gana unas oposiciones al Cuerpo Técnico de Letrados de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Gracia y Justicia, hoy asimilado al de Abogados del Estado, actividad en la que siguió la tradición familiar de escribanos y secretarios de Ayuntamiento. En 1929 se casa con Dolores, hermana de su amigo del alma y compañero de empresas literarias, Cipriano Rivas Cherif, hombre de teatro.
Amplía sus conocimientos de derecho en París en 1911 y 1912, pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios, ciudad a la que vuelve en 1919. Aliadófilo, visita como observador los frentes de batalla de Francia e Italia en 1916 y 1917. La cultura francesa le deja una profunda huella en su formación: es un admirador de la Ilustración. No en vano pertenece a la Generación europeísta de 1914, la de Ortega. El Azaña ensayista es un brillante conferenciante y estudioso, publica en 1919 Estudios de política francesa contemporánea. La política militar. En 1913 había ingresado en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, pero fracasa en 1918 y 1923 como candidato al Congreso por El Puente del Arzobispo. Abandona el reformismo ante la inacción del Partido en la Dictadura de Primo de Rivera. Analiza la literatura del desastre, los escritos de la Generación del 98 y la historia de España, criticando las malinterpretaciones históricas de Ganivet y la renuncia a la palanca de la acción de Joaquín Costa. Durante su cargo como Secretario del Ateneo, entre 1913 y 1920, se muestra como un eficaz gestor cultural. En 1930 le nombran Presidente del Ateneo, baluarte de la libertad, “la Holanda de España”, y Parlamento cuando el de la Carrera de San Jerónimo está cerrado. Evoluciona hacia el republicanismo, publica el panfleto-manifiesto Apelación a la República (1924) y funda el partido Acción Republicana en 1925, transformado en Izquierda Republicana en 1934. Es el momento de la conjunción republicano-socialista.
El Pacto de San Sebastián, las elecciones municipales del 12 de abril y la consecuente proclamación de la República el 14 de abril de 1931 le llevaron al Ministerio de la Guerra en el Gobierno Provisional y, poco después, a suceder a Alcalá-Zamora en la Presidencia del Consejo de Ministros. Se revela como el líder de los republicanos de izquierda y como el único político capaz de unir todas las facciones de la coalición de gobierno y de encontrar una solución a los problemas políticos más candentes planteados en las Constituyentes, como la cuestión militar, el tema religioso y el del Estatuto de Cataluña. Dos años dura el bienio azañista, de octubre de 1931 hasta diciembre de 1933, pasando a la oposición tras el triunfo de las derechas de la CEDA y de los radicales de Lerroux. Las elecciones de febrero de 1936 llevan al poder al Frente Popular. Azaña es aupado a la Presidencia de la República el 10 de mayo, cargo que ocupará hasta su dimisión en 1939.
Azaña cree en una evolución lenta y continua de la sociedad, en la reforma suave y sostenida, en la revolución sin sangre, en el sufragio y en la acción del derecho, y no en la revolución. Apoderarse del Estado para transformarlo y con él rehacer la sociedad. Para Azaña la patria no es la monarquía, ni la religión, ni el territorio, ni la tierra, ni las tradiciones: es la asociación de hombres libres que viven bajo su ley, es la libertad, es la justicia.
“La libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres”.
Al dogma de la nación como categoría excluyente opone su idea de nacionalidad y patriotismo: ”todos somos hijos de un mismo sol y tributarios de un mismo arroyo”. Monarquía es sinónimo de absolutismo, y república, de libertad y democracia. Azaña es un socialdemócrata que se define a sí mismo como “intelectual, demócrata, burgués”. Consideraba el anarquismo como “un cáncer que hay que extirpar” y el creciente poder del comunismo y la influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Civil como una circunstancial relevancia debido a la política de no intervención, como un elemento accidental del que fácilmente se podría prescindir.
La oratoria fue quizá el género literario en el que más brilló Azaña. La palabra, el discurso como acto de gobierno que marca y pone en marcha una política. Destacan sus discursos académicos de temas jurídico-político y sus discursos en mítines multitudinarios, que recogió en Discursos en campo abierto (1936). Su propósito es enseñar cómo se gobierna una democracia. Claridad, rigor dialéctico y entereza. Son discursos “de lógica irrefutable, de rico y exacto vocabulario, de originalidad y profundidad de pensamiento: hondura de su perspectiva histórica, perfección sintáctica de sus largas y perfectamente equilibradas frases”.
Un buen discurso político, escribe Azaña, “es pieza única, no admite repetición ni copia”. Son “actos políticos encaminados a la construcción de un Estado.” En ellos hay una mezcla de razón clara y emoción contenida. ”En política, palabra y acción son la misma cosa”. “La palabra crea, dirige, gobierna”.
Publica en 1934 En el poder y en la oposición, recopilación de sus discursos parlamentarios, y en 1935 Mi rebelión en Barcelona, sobre su encarcelamiento a raíz de los sucesos del 34 y del que fue exonerado por el Tribunal Supremo.
Defendió con energía la democracia republicana frente a las insurrecciones de la izquierda obrerista (Castilblanco, cuenca del Llobregat, Arnedo, Casas Viejas) y de la derecha militarista de la Sanjurjada. A pesar de su poca experiencia práctica cuando llega al poder, la obra de Azaña como estadista fue de una ambición gigantesca pero de obstáculos insalvables. La Reforma militar (“hazaña enorme”, dijo Ortega), reforma del Código Civil (equiparación de derechos de la mujer, divorcio, el voto femenino…), secularización de los cementerios, Estatuto de Autonomía para Cataluña (“¡Ya no hay reyes que te declaren la guerra, Cataluña!”), Ley de Bases para la Reforma Agraria, Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (que prohibía a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza y del comercio e industria, disolución de los jesuitas e incautación de sus bienes), supresión de los haberes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, universalización de la enseñanza primaria y de la escuela unitaria... Azaña pretende no sólo triturar el caciquismo, sino transformar la sociedad. Es intransigente en la doctrina pero flexible en la práctica. “Inteligencia clara y voluntad firme”. Subestimó a la derecha católica, a la Iglesia y a los militares conspiradores, y quizá el ritmo casi frenético de los cambios hizo que no fueran asimilados por una parte considerable de la sociedad española.
Desde el mismo comienzo de la Guerra Civil se muestra pesimista y le asalta la tentación del abandono. Los asesinatos del 22 de agosto de 1936 en la Cárcel Modelo de Madrid le abaten: “Yo también hubiese querido morirme aquella noche o que me mataran”. La crueldad y la venganza, “hijas del miedo y de la cobardía”, dominaban también en su propio campo. Pensaba que la República no podía ganar la guerra, pero se resigna.
“Combatiente en la paz, pacifista en la guerra”. Propone la suspensión de armas entre los combatientes y la convocatoria de un plebiscito.
“Resistir para obligar al enemigo a sentarse en la mesa de negociación”. “Ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario”. Pide inútilmente “paz, piedad y perdón”. Desesperado y amargado por los desastres de la guerra y “por las felonías de separatistas vascos y catalanes”, dimite el 27 de febrero de 1939.
Toda su vida dudó entre su vocación de escritor y su vocación política y en su vida se suceden los períodos de creación literaria y de actividad política. Hoy su persona ya no es la de un desconocido, pero ha pasado a los manuales de historia, y no tanto y con menos aprecio a los de literatura, excepto en los géneros donde su genio brilló a gran altura: el ensayo, la oratoria y la escritura de diarios personales. Hoy Azaña es un escritor con lectores. Desde joven colaboró en revistas literarias: Brisas del Henares, Gente vieja, La Avispa. Fue colaborador de la prensa diaria (La Correspondencia de España, El Imparcial, El Sol, El Fígaro). Pero su gran aportación literaria fue la creación, junto a Rivas Cherif, de La Pluma, Revista Literaria (1920-23), publicación de gran calidad de forma y contenido. Dirige la orteguiana revista España (1923-24). En Plumas y palabras (1930), recopila algunos de sus de artículos. Gana el Premio Nacional de Literatura en 1926 con su ensayo Vida de don Juan Valera, primer estudio serio que se le consagra, y que queda inédito pero del que publica Valera en Rusia (1926), el prólogo a su edición de Pepita Jiménez, La novela de Pepita Jimenez (1927) y Valera en Italia (1929). Con Valera tenía afinidades electivas: “Postergar el amor es un crimen contra la vida. El saber, la riqueza, la gloria, nunca lo reemplazan. Valera nunca los postergó”. Como alcalaíno se acerca a la figura de Cervantes, un hombre ya viejo, inteligente y fracasado: La invención del Quijote y otros ensayos (1931).
El jardín de los frailes (1927), novela difícil y autobiográfica, mezcla de memorias, ensayo y prosa poética sin argumento, de estilo barroco, donde evoca sus años de estudio en los agustinos de El Escorial, novela de formación. La visión del proceso educativo es negativa. Destacan las descripciones paisajísticas.
La velada en Benicarló, diálogo de la Guerra de España, escrita en 1937 y publicada en 1939, es un diálogo dramatizado sobre la Guerra Civil, su testamento espiritual.
“Su más lúcido análisis de la rebelión militar, de la revolución sindical, del particularismo de las regiones en guerra, de la situación a la que se enfrentaba el Gobierno de la República si no era capaz de restablecer el orden y la disciplina en su propio territorio, del papel de las potencias extranjeras”. (S. Juliá).
Los once interlocutores representan las opiniones mayoritarias sobre la guerra. Es también una reflexión sobre los males de la historia de España, de una inteligencia deslumbrante.
Novela inacabada Fresdeval presenta el enfrentamiento entre absolutistas, carlistas, y liberales a través de dos familias durante tres generaciones en el ámbito rural castellano. Hay una crítica al caciquismo. La prosa de Azaña es siempre de gran riqueza léxica y sensibilidad paisajística. En el volumen 7 de sus Obras completas se recogen sus escritos póstumos e inéditos.
Su incursión en el teatro es breve y con poco éxito: el drama La Corona, que estrenó en 1931 en Barcelona y en 1932 en Madrid, siendo Jefe del Gobierno, y el Entremés del sereno.
Pero serán sin duda sus diarios, de azarosa historia, su gran obra literaria e histórica, modelo de prosa y fuente fundamental para la historia de la II República y de su compleja personalidad.
“Escritor sobrio, sagaz, dado a la polémica intelectual y a la crítica fría, precisa, a menudo irónica y desdeñosa. Hombre del ochocientos, formado en gran parte en los pensadores liberales y socialistas franceses, fue en realidad un islote en la literatura de su tiempo, pero sus estudios sobre Juan Valera, sus ensayos críticos […], las sutiles páginas autobiográficas de El jardín de los frailes, atestiguan su temperamento de escritor refinado y de austero moralismo castellano”. (Diccionario Bompiani)
Azaña tradujo quince libros, once del francés y cuatro del inglés, trabajando en 1918-21 y en 1929-30. Traduce a A. de Vigny (Cinq-Mars o una conjuración en el reinado de Luis XIII), G. de Staël-Holstein (Diez años de destierro, memorias), Voltaire (Memorias de su vida), Erckmann-Chatrian (Historia de un quinto de 1813 y Waterloo, novela), R. Benjamin (Gaspar, los soldados de la guerra), E. Monfort (La niña bonita o el amor a los cuarenta años, novela), Blaise Cendrars (Antología negra), G. K. Chesterton (La esfera y la cruz, novela), J. Martet (Confesiones de Clemenceau), Bertrand Russell (Vieja y nueva moral sexual), J. de Lespinasse (Memorias, inédita), J. Giraudoux (Simón el Patético), George Borrow y P. Mérimee (La carroza del Santísimo). Otras traducciones quedaron inéditas, como las Memorias y correspondencia de Emilia de Épinay. Tradujo por motivos económicos, pero también por motivos sentimentales obras que le permitieron escoger. La que ha tenido más fortuna es el curioso libro de viajes La Biblia en España de George Borrow, don Jorgito el Inglés, donde se describe “lo que quedaba de España”, el rastro de la España popular y auténtica, ajena a la historia y a la modernidad. “ Eso es traducir. Es un encanto la vida y el perfume que ha sabido usted dar en castellano”, le escribe Manuel Bartolomé Cossío. También tradujo otra obra de Borrow, Los Zincali, los gitanos de España.
Azaña se convierte en la encarnación y el símbolo de la República, el enemigo a batir. Durante la guerra y posguerra se le difama con una interminable letanía de mentiras, insultos e improperios, se le demoniza, se le trata como un monstruo, se le vilipendia: es su leyenda negra.
“He querido –escribió– dirigir el país, en la parte que me tocase, con estos dos instrumentos: razones y votos. Se me ha opuesto insultos y fusiles.”
“A lo único que aspiro –dijo– es a que queden unos cientos de personas que den fe de que yo no fui un bandido”.
Hoy su imagen de estadista y de escritor (Cipriano de Rivas Cherif, Josefina Carabias, Emiliano Aguado, Juan Marichal, Santos Juliá, José María Marco, Ángeles Egido y tantos otros) ya no es la de un desconocido.
Manuel Azaña Díaz, acosado y perseguido, muere en Montauban, cerca de Toulouse, el 3 de noviembre de 1940, poniendo fin a su “cruel e inmerecido destino”. Su viuda, Dolores de Rivas, fallecería exiliada en México en 1993.
(Servicio de Información Bibliográfica)